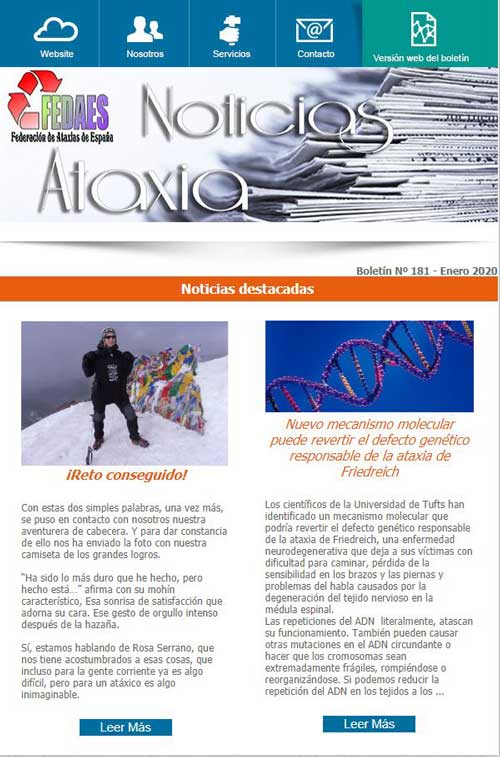Mi vida, mía
Por Cristina Suárez Vega
Cuando era pequeña solía preguntarme una enorme cantidad de cuestiones de todo tipo y en todos los ámbitos excepto una: por qué mi padre se movía en silla de ruedas.
Lo daba por hecho. A veces, cuando estaba muy cansada, hasta le envidiaba. Yo siempre tenía las rodillas llenas de moretones y por eso deseaba por un par de segundos poder imitarle y deslizarme sobre dos ruedas allá donde quisiera. “Con una silla podría llegar tan, tan lejos, que nunca necesitaría coche”, me decía mientras me imaginaba siguiendo la velocidad de un avión.
Nunca me pregunté por qué mi padre vivía -y convivía- con una silla de ruedas. Sin embargo, el resto del mundo se tomó la libertad de preguntárselo por mí. No solo los niños y niñas de mi edad, también sus padres. La formulación de la pregunta siempre variaba -a veces más delicada, a veces demasiado directa y otras sin ir de todo al grano- pero siempre incluía un denominador común: “¿Tu padre está enfermo?”
A la pregunta siempre le predecía una cierta condescendencia, como si se sintieran mal hacerme ver “la verdad” pero a la vez pensaran que me estaban haciendo un gran favor. Lejos de molestarme, me confundía. Entonces, en una ocasión, llegó la gran pregunta: “¿Se va a morir?”
Mi inocencia era mi gran aliada. Ni siquiera oír el nombre de la muerte me preocupaba. Para mí no había lugar a interpretar la vida de mi padre o la de cualquier otra persona con una discapacidad como algo frágil. En ese momento no era consciente de que en la sociedad el desconocimiento y el prejuicio van con las manos entrelazadas.
Lo confirmé hace dos semanas al leer un dato que me abrió los ojos: a Juan Antonio del Val, ING le denegó el contrato de un seguro de vida por tener un 51% de discapacidad. “Los discapacitados somos un colectivo indefenso y las aseguradoras nos discriminan”, declaraba Juan Antonio en este periódico. Su denuncia en la plataforma Change.org ya ha recaudado más de 117.000 firmas:
La discapacidad se concibe como algo “siniestroso” a ojos de las aseguradoras. Sin embargo, negarse a otorgar un seguro de vida a un cliente en situación de discapacidad viola la Ley 50/1980 de Adaptación que, en su artículo 14, prohíbe denegar el acceso a la contratación de seguros por parte del asegurador por razones de discapacidad, salvo que estas se encuentren fundadas en causas justificadas y proporcionadas que se hayan documentado previamente.
Más allá de ser ilegítima, la acción resulta toda una muestra de desconocimiento que parte de una lógica muy errónea: asimilar la discapacidad como una enfermedad, como hacían todos aquellos que preguntaban por mi padre. Es cierto que la primera puede ser el resultado de la segunda, pero una discapacidad no incurre directamente en una alteración del estado de salud.
El problema es que estos son dos conceptos se encuentran estrechamente vinculados debido a una presunción social errónea. Por eso, cuando las empresas aseguradoras alegan no contar con un “seguro específico para personas con discapacidad” están reinterpretando la condición de discapacitado como algo excepcional o extraño, una deficiencia que debe ser curada y que, por tanto, deriva en un importante factor de riesgo con el que es mejor no cerrar ningún acuerdo. Teniendo en cuenta que el sector asegurador supone más de un 26% del PIB nacional, la perpetuación de la idea “discapacidad=enfermedad” da forma a un círculo vicioso difícil de romper y mucho más complicado de ignorar.
Dada la falta de datos objetivos sobre la discapacidad las aseguradoras toman como referencia las pocas y excepcionales experiencias que han tenido con clientes discapacitados. Así, la mayoría de las pólizas excluyen a sus solicitantes estableciendo como umbral el grado de discapacidad. Si tenemos en cuenta que las condiciones generales de las pólizas de seguros de asistencia sanitaria ignoran de su cobertura las lesiones o tratamientos que el asegurado parecía antes de formalizar el contrato, es fácil concluir la utilidad que un seguro así tendrá para las personas con discapacidad: ninguna.
Como vemos, poner a cubierto la vida y dejar las propiedades a buen recaudo después de dejar este mundo puede ser una utopía para una persona discapacitada, ya sea física o mental. Lo denuncia igualmente el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con un informe cuyas principales conclusiones arrojan luz sobre tres hechos irrefutables: el deficiente conocimiento del verdadero alcance de la discapacidad, la ignorancia de la evolución de las personas con discapacidad y la existencia de prejuicios sobre sus características.
La discapacidad siempre ha sido considerada como algo “incómodo” en la sociedad. En la historia, enfermedades contagiosas como la lepra o la peste derivaban en una discapacidad de por vida. Acumulando experiencias el colectivo imaginario terminó por fusionar la discapacidad con lo contagioso, lo impuro, y relegaba al que lo sufría a la más absoluta marginalidad. Aún hoy se relaciona inconscientemente la discapacidad como algo negativo.
Al igual que un local de uso público debe cumplir hoy en día con estándares de accesibilidad marcados por la ley nacional e internacional, cualquier empresa que preste un servicio de seguros debe llevar a cabo los estudios y análisis pertinentes para determinar el riesgo y cobertura de una persona con discapacidad sobre la base de los cuestionarios y mucho más allá del prejuicio. La recopilación de datos es esencial para comprender que una deficiencia física o mental no tiene por qué poner en riesgo la salud o reducir la esperanza de vida.
Y nosotros, como ciudadanos, también tenemos un compromiso que mantener: poner todo lo que esté de nuestra mano para terminar con el desconocimiento, empezando por nosotros mismos. Preguntar, mucho, pero preguntar bien.